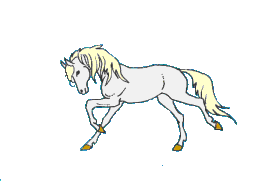
“El año 1482 y un día del mes de noviembre, avisaron a don Pedro Gómez de Aguilar, vecino de Cabra, de que sus colonos habían abandonado una magnífica finca, la mejor de las suyas, situada a una legua de la ciudad.
La causa de ello era asaz alarmante: se habían visto moros por las cercanías de la finca.
El noble caballero se distinguía por su extremada resolución, y tenía cuatro hijos, no menos valerosos. Los informes del caso procedían de un testigo muy digno de crédito, un labrador que había estado a punto de caer en manos de los moros, salvándose por la ligereza de su potro. Sin embargo, don Pedro no acababa de creer en un atrevimiento tan grande como el que revelaba la invasión del enemigo por aquella parte. Y como sabía que a veces los bandoleros se disfrazaban de moros, quiso comprobar personalmente si eran sus sospechas fundadas.
Al efecto, sin advertir ni siquiera a sus hijos, y sin atender a otro impulso que a su resolución, se armó perfectamente, montó a caballo, y solo, sin escudero siquiera, emprendió el camino de su finca.
Estaba el tiempo metido en agua y no encontró bicho viviente en todo el trayecto.
Al llegar a su finca ni vio tampoco a nadie ni percibió otro rumor que el monótono de la lluvia.
-Ya estarán lejos los moros –murmuró al penetrar en su propiedad.
Y momentos después viose rodeado de ellos.
Eran unos cuarenta jinetes escogidos, a las órdenes del famoso alcalde de Loja, Aliatar, ya viejo por los años pero no por los bríos.
Conocíanse del campo de batalla el caballero cristiano y el caudillo agareno, y en más de un encuentro habían probado el temple de sus aceros.
La resistencia y la fuga eran imposibles. Gómez de Aguilar tenía que rendirse.
En aquel siglo caballeresco, aunque la lucha entre los nuestros y los árabes continuaba con ardimiento, se habían suavizado las relaciones, los prisioneros eran tratados generalmente con humanidad y abundaban los rasgos de mutua consideración y de hidalguía.
-¿Y tus hijos? –preguntó Aliatar a don Pedro.
-He venido solo, porque no acababa de creer el aviso de que tu audacia hubiese llegado hasta aquí.
Sonrió el viejo alcalde, enseñando unos dientes todavía blancos, y replicó:
-Me han ponderado mucho tu finca y tenía deseos y necesidad de conocerla… Ya ves… La lluvia nos había calado hasta los huesos, y después de doce horas de incursión, nuestros caballos olfatearon tu caballeriza caliente y muy bien provista. ¡Por Alá que tus colonos tuvieron oportuna idea al desaparecer, evitándonos la violencia…! Pero como habrán dado la voz de alarma, y por esta parte podríamos tropezar con las lanzas del conde de Cabra, vamos ahora hacia Carcabuey, y es preciso que nos acompañes…
-Aliatar, fija el precio de mi rescate, y si no es demasiado, te doy palabra de que lo recibirás en Loja antes de dos días.
-No dudo de tu palabra, mas prefiero tu persona a tu dinero.
-Canjéame por el que elijas de los vuestros…
-No tenéis en la actualidad un prisionero que valga tanto como tú. Así pues, resígnate, Gómez de Aguilar, y síguenos en tu propio caballo.
Despojáronle de sus armas, que se repartieron entre sí y emprendieron todos la ruta designada.
Como en su situación no se atrevían a seguir el camino frecuentado, tuvieron que meterse por sendas extraviadas entre las asperezas de la Nava.
Tales pasos, de suyo difíciles, ofrecían grave peligro a la sazón por causa de la lluvia incesante, de modo que los atrevidos jinetes apenas atendían a su prisionero, teniendo que cuidarse casi exclusivamente de no rodar por aquellos derrumbaderos.
Tenían que marchar de uno en uno, y la mayor parte habían desmontado, llevando de las bridas a sus caballos.
Don Pedro iba en el centro, junto a Aliatar, y el que los hubiese visto departir amigablemente no hubiera pensado en el cautiverio.
Llegó una ocasión en que se encontraron solos, por caminar los de delante más deprisa que los de detrás: tenían a sus pies un barranco y, cerca, espesos y dilatados jarales.
De una ojeada comprendió Gómez de Aguilar cuán favorable se le presentaba aquella ocasión para salvarse: de un fuerte empujón tiró al caudillo árabe al barranco, arrojóse él mismo detrás, le sujetó y amordazó para que no gritase, y después de apoderarse de sus armas, le obligó a esconderse con él en lo más espeso de los jarales.
El caudillo árabe experimentaba mayor asombro que cólera por audacia tan grande.
Empuñó don Pedro su acerada gumía y le dijo en voz muy queda:
-Si te mueves te mato. Los tuyos vendrán enseguida a buscarnos.
-Mi palabra te doy, Gómez de Aguilar. No necesitas mordaza para mí-. Ya se la había aflojado su enemigo y se la quitó enteramente. Fiaba en la palabra de Aliatar como en la suya, porque la fama del alcalde de Loja era la de un perfecto caballero.
No tardó en realizarse lo que preveía; los árabes buscaban ansiosamente a su jefe y al prisionero.
Unos registraban por arriba en las cercanías de los senderos; otros, dando un rodeo, bajaron dirigiéndose hacia los jarales.
Los momentos eran supremos.
Gómez de Aguilar, desde su escondite, contemplaba sus rostros airados y el amenazador movimiento de sus alfanjes cuando indagaban allá y acullá, metiéndose por todas partes.
El peligro de su vida nunca había sido tan inminente a pesar de haberse hallado en cien combates. Entonces, aquellos hombres no le hubiesen dado cuartel. Volvió sus ojos a Aliatar.
No solamente no se movía el alcalde de Loja, sino que en los ojos suyos, aquellos ojos árabes de mirada profunda, leía la seguridad del cumplimiento de sus palabras. Parecía decirle: “Yo no me moveré; yo no los llamaré”.
Pero a veces brillaba en aquella mirada un relámpago de esperanza que Gómez de Aguilar interpretaba en estos términos: “Pero es muy probable que nos encuentren sin llamarlos y sin moverme”.
Hubo un instante en que el animoso caballero se creyó perdido: a cuatro pasos estaban dos de los jinetes.
Instintivamente apretó el puño de la gumía y se aproximó más a Aliatar.
El caudillo agareno seguía inmóvil y sus ojos le dijeron: “No dudes de mí; todo estriba en tu suerte y en la voluntad de Dios”.
En ese instante sintió el galope de un escuadrón numeroso y una intensa alegría animó el rostro de Gómez de Aguilar.
Los dos jinetes que estaban a punto de descubrirles emprendieron la fuga.
El escuadrón iba mandado por el conde de Cabra en persona. Sorprendió y acuchilló a los del alcalde de Loja, quedando la mitad de ellos muertos o prisioneros, y cuando los vencedores se extrañaban de no haber visto al famoso caudillo que los mandaba, salió con él de entre los jarales don Pedro Gómez de Aguilar.
Refirióle al conde lo ocurrido y el caballero don Diego Fernández de Córdoba le dijo:
-En rigor, Aliatar es también mi prisionero, pues sin el auxilio de los míos él estaría libre y vos muerto, don Pedro.
-Es verdad, conde y nunca olvidaré…
-Callad, que de esta clase de servicios no se lleva cuenta entre nosotros: otro día me serviréis vos… Al invocar mi derecho a prisionero de tanto valor no lo hago por negároslo, Gómez de Aguilar, que harto le habéis ganado con vuestra audacia y vuestra bravura, sino en recuerdo de que hace mucho tiempo, como el mismo Aliatar lo sabe, yo buscaba en los campos de batalla ese honor que acabáis de lograr por un acaso muy afortunado.
En conformación de estas palabras, el caudillo prisionero movió tristemente la cabeza y dijo al conde:
-En Álora me hirió tu lanza y estuve a punto de caer en tus manos, pero me salvó este caballo… Miradle, es atigrado, pero más fuerte y más valiente que un tigre.
Y el viejo Aliatar acarició como al mejor amigo al hermoso bruto, que en aquel momento le presentaron y exclamó enternecido:
-¡Pero ahora, mi Leal, no podrás salvarme!
Esta escena conmovió igualmente a los dos caballeros que la presenciaban. Veían a su noble enemigo encanecido en los combates, próximo a aquella edad en que el brazo más fuerte cede y se rinde, e inflamados por el mismo sentimiento, dijeron:
-¡Aliatar, eres libre! –prorrumpió don Pedro Gómez de Aguilar.
-¡Sí, libre! –añadió el conde de Cabra.
Pasada la expansión de la gratitud, el famoso caudillo árabe les dijo:
-Está visto que no se puede combatir con vosotros. Acabaréis por vencernos completamente. Sin duda Alá ha señalado un breve término a nuestra dominación.
Como seguían los caminos intransitables, a causa del temporal, hubo de aceptar la hospitalidad que le ofrecieron para aquella noche.
Al llegar a un cuarto de legua de la ciudad [Cabra], se encontraron con que había roto su cauce el río que lleva su mismo nombre. Tanto crecieron sus aguas que no parecía paso vadeable.
El conde y sus jinetes se detuvieron contrariados. Entonces les dijo Aliatar:
-Mi Leal os abrirá camino, si me permitís ir delante.
Concedido en el acto, Gómez de Aguilar, el conde y los suyos viéronle con asombro hender la impetuosísima corriente con su caballo con la misma seguridad que si cruzase una carretera.
Todos le siguieron felizmente por aquel vado, que todavía lleva el nombre “del Moro”.
La tradición añade que Gómez de Aguilar y el conde de Cabra obsequiaron a porfía aquella noche a su libre prisionero.
A la mañana siguiente salieron a despedirle hasta un buen trecho fuera de la población.
Aliatar iba admirado de las magnificencias que había visto, de la desplegada en aquellos obsequios y de las defensas inexpugnables con que los condes habían dotado a la capital de su señorío.
“En medio de la plaza de armas”, dice el cronista Vega Murillo, “estaba la magnífica casa-palacio de los condes de Cabra, compuesta de hermosos claustros altos y bajos, sostenidos por columnas de mármol y adornados de frondosos jardines, preciosas fuentes, ricos estanques y cuanto podía halagar la grandeza de un prócer de aquellos tiempos”.
Llegó el momento de la despedida y Aliatar viose rodeado de una guardia de honor que le daban sus caballerosos enemigos para su resguardo hasta los términos de Loja.
¡Con que efusión estrechó entonces las manos de don Pedro Gómez de Aguilar y don Diego Fernández de Córdoba!
-Me habéis vencido y, aunque estoy libre, me habéis maniatado…
-¿Cómo…?
-Maniatado para siempre, porque ya no podré combatir contra vosotros. Me habéis desarmado con vuestra hidalguía mucho más que con vuestro valor.
-No hemos hecho sino lo que mereces, Aliatar, porque eres uno de los más nobles de tu raza.
-Os aseguro que mis soldados no volverán a invadir vuestros dominios.
Dicho esto, el alcalde de Loja saltó de su caballo con ligereza juvenil y, con gran sorpresa de sus acompañantes, cogió de la brida a Leal y se lo presentó a Gómez de Aguilar.
-Te lo doy como recuerdo de que me hiciste prisionero.
-Pues te ofrezco mi alazán a cambio –respondió don Pedro-, y como recuerdo de que también fui prisionero tuyo.
Montó enseguida don Pedro en el precioso caballo que le daban, saltó Aliatar sobre el gallardo alazán que le ofrecían, hizo a Leal la última caricia y exclamando “¡Qué Alá os guarde!” emprendió a galope tendido el regreso a Loja.
Leal permaneció inmóvil, siguiendo con mirada triste a su amo y humilló su arrogante cabeza acarnerada cuando le vio desaparecer. En vano le acarició igualmente su nuevo amo.
¡Bien merecía el nombre de Leal!
La tradición cuenta que aquel precioso caballo murió de tristeza a los pocos días.”
Adaptación de Emilia Cobo de Lara, tomada de Luciano García del Real (El caballo de Aliatar: una mano de azotes, Barcelona, 1898), HISPANIA INCÓGNITA, págs. 433 a 440


